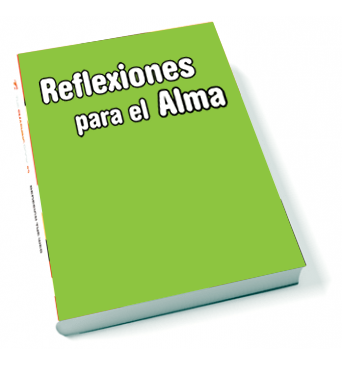¿Has estado alguna vez en una fiesta en la que se pasa una gorra de la que cada uno saca un papelito con una pregunta?
Yo sí y curiosamente en dos ocasiones me tocó la misma pregunta: Cuenta una de las experiencias más bochornosas que has vivido. La primera vez me entró pánico. Mi mente se quedó en blanco.
La segunda vez se me ocurrieron varias; pero no tuve valor para contar ninguna.
Después de la incomodidad que sentí en esa última fiesta, decidí que era hora de hacer examen de conciencia. ¿Por qué me resultaba tan embarazoso contar esas cosas? No era sólo la vergüenza de contar algo frente a un grupo de personas, había algo más. Me di cuenta que recordar y traer a la memoria esas experiencias, seguía siendo perturbador, a pesar del tiempo que había transcurrido.
¿Por qué me daba tanto miedo que otras personas se dieran cuenta de que era imperfecto, vulnerable y hasta un poco tonto? ¿Es posible que la vanidad, el orgullo o el miedo me estuvieran empujando a tomarme a mí mismo demasiado en serio?
Tras reflexionar, me acordé de que la Biblia habla mucho de los buenos efectos de la humildad. Nos enseña, por ejemplo, que Dios mora con los humildes y que ama al humilde de espíritu.
Jesús fue un ejemplo de humildad y me acordé también de algo que había leído: «Dios hace algunas cosas para enseñarnos humildad, otras para mantenernos humildes y otras más para ver si seguimos siendo humildes»
De ser cierta esa máxima -razoné- y el principio bíblico de que «a quienes aman a Dios todo cuanto pueda sucederles les ayuda para bien», hasta esas bochornosas experiencias deberían resultarme provechosas.
Con esa idea en la cabeza, decidí dejar de resistirme a las lecciones de humildad de Dios. Es más, me propuse echarle una mano para agilizar el proceso. Me expondría al bochorno y desvelaría todas esas experiencias en que tuve que tragarme el orgullo.
Así que decidí empezar por el principio. Mi primera situación bochornosa la tuve antes de nacer, aunque lógicamente, no me enteré del asunto hasta mucho después.
Mi nombre me lo puso el perro de la familia. No es broma; lo digo en serio. Ocurrió así: Resulta que mis padres no lograban ponerse de acuerdo en qué nombre ponerme. Mi madre quería bautizarme con el de su padre; y mi padre deseaba que yo llevara su propio nombre. La solución obvia era ponerme ambos nombres; pero les resultaba difícil decidir en que orden lo harían. ¿Sabes cómo resolvieron el dilema? Muy simple. No se les ocurrió nada mejor que dejar el asunto en manos, o en las patas del perro.
En un rincón del cuarto colocaron un plato del alimento favorito del animal y un letrero en el que figuraba el nombre de mi padre; y en el extremo opuesto otro plato del mismo alimento con el nombre de mi abuelo al lado. El perro optó por el plato del lado de mi madre y como consecuencia, desde entonces me llamo Curtis Peter.
Ya vez, fui capaz de contarlo sin tapujos. Y no me costó tanto como me imaginaba. Así aprendí que trayendo las cosas a la luz es mucho más fácil superarlas que manteniéndolas escondidas.